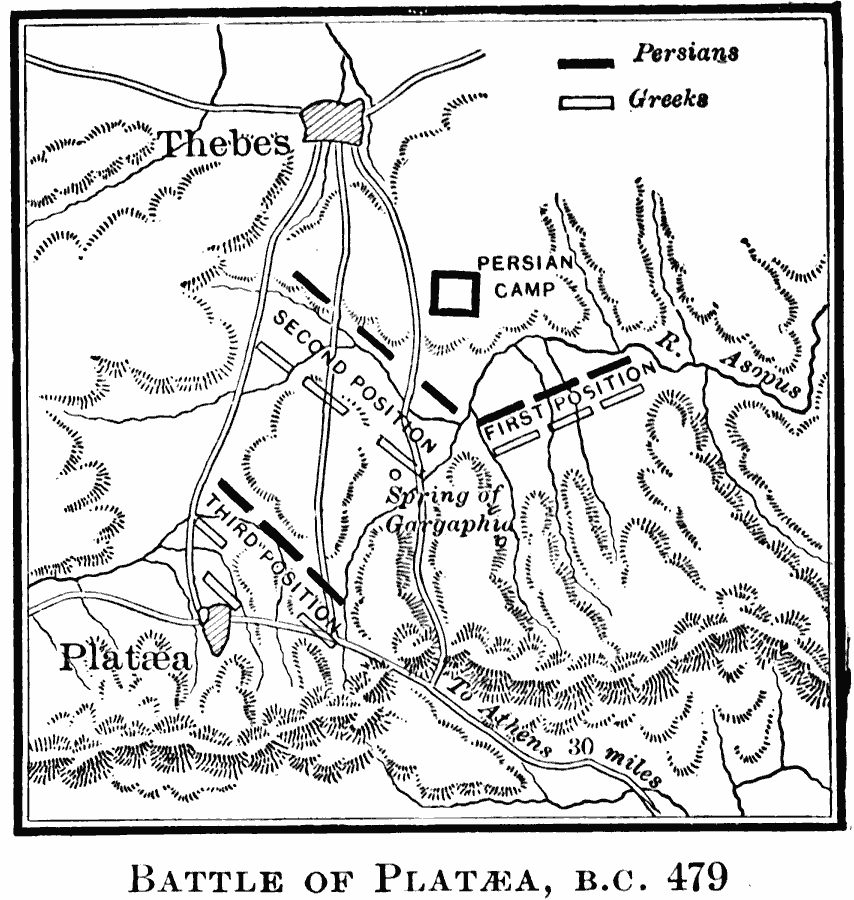Hicimos camino a marchas forzadas, bajo un sol plomizo. Arístides pretendía que nuestras fuerzas convergieran con las falanges de Esparta en la ruta hacia el Norte. Pausanias había avanzado a buen ritmo desde el Istmo de Corinto, y para cuando los atenienses llegamos a Eleusis, los lacedemonios, y muchos otros guerreros que se les habían unido por el camino, ya acampaban en las afueras. Permanecimos cuatro días en mi ciudad. Eso permitió que muchos contingentes procedentes de Tegea, Mégara y Egina vinieran a engrosar nuestras filas. En un primer recuento los efectivos fueron cifrados en noventa mil infantes. Cuando alcanzamos Platea, tres días más tarde, éramos ciento once mil hombres.
Antes de salir de Eleusis, los sacerdotes sacrificaron a los dioses junto a las ruinas del templo de Deméter; augures y magos, tras estudiar los signos, concluyeron que el momento era propicio; Pausanias y Euriánax, su segundo al mando, mantuvieron a diario reuniones con Arístides y otros estrategos helenos planificando nuestro despliegue. Por mi parte, la víspera de la partida, visité a Teseo y a su madre. En Salamina me había topado con Sosimenes, que se aprestaba a zarpar con la flota hacia Jonia. Escribió el hombre una carta apresurada, rogándome que se la entregara a su esposa. La mujer, emocionada al saber de su marido, se deshizo en muestras de gratitud y rebuscó entre lo poco que había en la casa deseando obsequiarme. Teseo, inevitablemente, se interesó por mis progresos con la honda, empeñándose en que le demostrara mi destreza. Fue una noche feliz.
Alcanzamos los pasos de la cadena montañosa del Citerón, que delimita en su recorrido sinuoso la frontera entre las tierras áticas y las beocias, desde el Golfo de Corinto, por Poniente, hasta las costas del Egeo, frente a Eubea. Franquear esas angosturas resultó inquietante. Pausanias destacó numerosas avanzadillas a fin de comprobar que las sendas estaban despejadas. Las cimas se alzaban sobre nuestras cabezas amenazadoras. El temor a una emboscada nos acompañó hasta la otra vertiente. En el descenso fuimos a situarnos en las estribaciones y altozanos que dominan las planicies de Beocia. Al contemplar la inmensidad del terreno comprendí al instante el hecho de que Mardonio hubiera optado por ese escenario. El llano propiciaba la efectividad de su formidable caballería y los movimientos de las hordas que allí nos esperaban.
Reparé en la perplejidad que invadía el rostro de Ergino. Se sostenía tras el esfuerzo en el asta de su sarisa clavada en tierra. Parecía no dar crédito a lo que veíamos.
–Será una buena batalla… –auguré.
–No será una batalla. Será la guerra en sí… –razonó–. No habrá más combates tras éste, Esquilo. Todo se resolverá aquí.
Asentí. Hasta donde mi vista alcanzaba a distinguir, la totalidad del horizonte era persa. Los bárbaros, más allá de la tierra de nadie que nos separaba, habían levantado su campamento al Este, en la zona de la aurora, detrás del curso del río Asopo. Era una impresionante fortificación: la recia empalizada, jalonada regularmente por torres, se extendía por cada uno de los lados del cuadrante no menos de nueve o diez estadios.
A la izquierda del bastión, frente a nuestros ojos, evolucionaban decenas de miles de hombres. Formados en abigarrados batallones parecían entrenarse intercambiando posiciones. La vista de todo aquello resultaba desalentadora. Ergino estaba en lo cierto. No iba a ser fácil.
Pausanias ordenó acampar a cierta altura en previsión de que Mardonio decidiera atacar antes de que nos hubiéramos hecho fuertes en el lugar. Erizamos el área de estacas, y así ésta se consideró asegurada procedimos a fortificar algunos puntos de las zonas bajas: allí donde terminaba el farallón se sucedían, a lo largo de unos quince o veinte pletres, suaves lomas que daban paso a la planicie. Esas pequeñas elevaciones no eran aptas para la defensa, pero sí para ocultar el movimiento de nuestras tropas por el pie del Citerón.
Mardonio no tardó en hostigarnos. Mandó, una y otra vez, unidades de caballería contra nosotros. Con esos primeros escarceos pretendía que le plantáramos cara en terreno abierto, lejos de la seguridad que representaba la escarpa. Pronto comprendimos que muy poco podíamos hacer contra jinetes tan consumados. Cargaban al galope, como rayos, nos acribillaban con sus arcos y se retiraban sin sufrir bajas. Uno de esos ataques, durante la segunda jornada, se produjo en la parte en que se habían dispuesto los tres mil hoplitas de Mégara. Los persas, mandados por un brillante y famoso hiparco llamado Macistio, cayeron sobre ellos como una maldición. Les acosaron sin descanso infligiéndoles severas pérdidas. Los megarenses, viéndose diezmados, solicitaron a Pausanias que otras unidades les relevaran o fueran a reforzarles. Nadie aceptó el envite. Sólo Arístides demostró tener arrestos. Ordenó a Olimpiodoro, uno de nuestros capitanes, que escogiera a trescientos voluntarios y acudiera en auxilio de los hostigados.

Los maratonianos nos sumamos a la acción sin titubeos. Corrimos con toda la panoplia hasta alcanzar la zona de Eritras, al Este del campo de batalla. Allí nos dispusimos en dos largas líneas. Tisias, Brisón y yo hincamos la rodilla en tierra, al frente, asegurando las grandes rodelas en cuña. Agazapados, alzamos las lanzas dispuestos a ensartar a los jacos así acometieran de nuevo. A nuestras espaldas se distribuyeron los arqueros; entre ellos Agrades y Ergino, que eran tiradores consumados. Logramos rechazar a los jinetes persas en dos ocasiones, pero ellos no parecían dispuestos a dejar de embestirnos, una y otra vez. En la tercera de sus intentonas, Macistio, en un alarde de temeridad, arremetió como una exhalación al frente de la cabalgada. Ergino y Agrades acribillaron su montura. El bruto corcoveó y se desplomó lanzando al general aqueménida por los aires. Cayó a pocos pletres de distancia. Tisias y Brisón rompieron la formación y corrieron hacia él buscando rematarle. Los demás seguimos sus pasos al entender que el enemigo intentaría por todos los medios salvar a hombre tan notable.
Tisias se arrojó sobre Macistio cuando éste se puso en pie. Y al punto lo hizo también Brisón. Ambos le asestaron tajos sañudos, pero el persa andaba recubierto de bronce, de los pies a la cabeza, y se revolvía hecho una furia devolviendo golpe por golpe. Una veintena de bárbaros acudió en su rescate al galope, blandiendo las espadas como si fueran hoces. Les contuvimos en primera instancia adelantando nuestra posición. Brisón, tras mellar la espada sin éxito, echó mano al cinto y acabó con la vida del hiparco a puñaladas. Logró hender el hierro en su único punto vulnerable: los ojos. Todos quedamos trabados en un caos de polvo y restallidos entre las patas de los caballos dando tiempo a que el cadáver del persa fuera arrastrado hasta la retaguardia. No estábamos dispuestos a renunciar a trofeo semejante, pero más y más enemigos se sumaron a la refriega. Surgían por todas partes. Aullaban de rabia ante nuestra osadía. Creo que hubiéramos sucumbido allí de no presentarse cientos de hoplitas helenos equilibrando el lance.
Esa noche, desde el campo persa, iluminado por miles de antorchas, llegaron hasta nosotros los ecos del duelo por la pérdida de Macistio. Lo quebrado de su espíritu se contraponía a lo enardecido del nuestro. Indudablemente esa victoria influyó en las decisiones adoptadas por nuestros mandos a la mañana siguiente. Pausanias ordenó salir de las quebradas del Citerón y descender hacia Platea. Tomamos posiciones en las proximidades de la fuente Gargafia y de un pequeño recinto sagrado erigido en memoria de Andrócrates.
Yo estaba convencido de que una vez situados en terreno despejado el choque masivo sería inmediato, pero no fue así. Las ínfulas persas habían recibido un baño de agua fría. Supimos que Mardonio consultaba constantemente con el adivino que les acompañaba, un hombre llamado Hegesístrato, enemigo acérrimo de los espartanos. Al parecer, sus vaticinios no eran favorables. Y algo parecido ocurría en nuestro campo. Tisameno, nuestro mago, aseguraba que saldríamos bien parados en caso de ser atacados, pero que de tomar la iniciativa en la ofensiva nos masacrarían. En esa tesitura, los mandos helenos procedieron a estudiar minuciosamente la posición que deberían ocupar nuestros contingentes en el frente de batalla. Arístides nos explicó con ironía que durante toda una mañana comandantes y estrategos se habían disputado el honor de ocupar este o aquel flanco en la línea. Todos traían a colación heroicidades y gestas protagonizadas por sus falanges en el pasado. Creo poder afirmar que los atenienses, a este respecto, éramos los más prudentes y acaso los únicos dotados de sentido común. Arístides, que no era amigo de discusiones estériles, aceptó ubicarse en el ala izquierda mientras que los espartanos, por cuestiones de honor y derecho de mando, formaron sus cuadros a la derecha. En el amplio centro quedaron distribuidos tegeatas, corintios, arcadios, eginetas, megarenses y plateos entre muchos otros batallones.
Durante diez jornadas permanecimos frente a frente, clavados en nuestras respectivas posiciones sin resolvernos a actuar. Sólo se produjeron escarceos y conatos aislados que la contención general echaba al traste. El tiempo, como no podía ser de otro modo, se detuvo para todos. Cada mañana, como si un pacto tácito se hubiera establecido en ese punto, helenos y persas nos abastecíamos de agua en la fuente Gargafia. Ellos recogían la suya en odres, al clarear, y después seguíamos nosotros enviando nuestros carros con idéntico fin.
También sucedía, invariablemente, rayando el mediodía, algo que en ninguna ocasión Agrades, Ergino, Tisias, Brisón y yo dejamos de admirar. Distinguíamos a lo lejos cómo uno de los espartanos, envuelto en su capa roja, se adelantaba abandonando la fila y comenzaba a caminar hasta llegar al centro de la tierra de nadie. Permanecía allí, con la crín sanguínea del yelmo mecida por el aire y desplegaba sus brazos en cruz, sosteniendo la rodela y la sarisa. Retaba, una y otra vez, a grito en pecho, a los bárbaros. Y cuando lo hacía, las cuarenta mil gargantas de los espartiatas jaleaban su nombre.
Aristodemo. El último de Termópilas.
El hoplita se convirtió rápidamente en una leyenda, hasta el punto de que todos gritábamos desaforados cuando repetía su desplante diario. Se contaba, en los corrillos nocturnos, que tres espartanos habían sobrevivido a la masacre de las Termópilas. Leónidas, según se decía, envió a uno de los suyos –un tal Pantitas– como mensajero a Tesalia. Cuando los persas quebraron la defensa del paso, Pantitas regresó a Esparta. Sintiéndose deshonrado no dudó en quitarse la vida colgándose de una soga. Los otros dos, Éurito y Aristodemo, fueron despachados por el monarca debido a que una enfermedad les aquejaba. Pero el primero decidió deshacer camino hasta el desfiladero cuando tuvo noticia de que los suyos estaban cercados. Murió peleando. Aristodemo, por su parte, volvió a Lacedemonia, sufriendo la ignominia y el ultraje de ser tildado de tembloroso. Sus conciudadanos le negaron el fuego y la compañía.
Por todo eso, en los llanos de Platea, buscando redención, Aristodemo se exponía ante el enemigo, reclamando esa flecha que le traspasara el pecho y le permitiera reunirse con Los Trescientos.
Más y más voluntarios, llegados por los pasos del Citerón, se nos unieron mientras la batalla se posponía. Alertado Mardonio de ese constante incremento de efectivos optó por apostar en las alturas de las gargantas a buen número de los suyos. Dieron un gran rodeo para no ser detectados. Y una noche, creo que la décima o la undécima de las transcurridas desde nuestra bajada a la planicie, interceptaron una caravana que nos traía provisiones. Saquearon los abastos y no perdonaron vida alguna.
Dos días después, al anochecer, mientras las dudas sobre lo apropiado de nuestra posición recorrían las filas, llegaron unos jinetes hasta el lugar en que acampábamos los atenienses. Habían recubierto con telas los cascos de los caballos. Un embozado descendió de su montura y pidió ser conducido ante Arístides el Justo. El visitante era Alejandro, el macedonio. Semanas atrás le habíamos recibido en Atenas, cuando portaba una propuesta de paz de Mardonio de la que ya he dado cuenta. En esta ocasión, amparándose en las sombras de la noche, venía el monarca a cumplir con su condición de heleno. Los maratonianos compartíamos colación con el estratego en su tienda cuando él irrumpió, así que todos presenciamos lo que allí se dijo.
–¡Los dioses contigo, Arístides! –saludó echando atrás el capuz que ocultaba sus rasgos.
–¿Alejandro? ¡Mentiría si te dijera que esperaba verte por aquí! –exclamó Arístides–. ¿Qué misión te ha encomendado Mardonio esta vez?
–Ninguna. Y si supiera dónde estoy no dudaría en rebanarme el cuello.
–Entiendo. Te escucho, habla… –susurró el estratego al advertir el tono grave y la mirada circunspecta del macedonio.
–He venido porque soy griego, Arístides. Y de estirpe vieja y noble. Pese a lo frágil de mi posición no puedo dejar de alertarte, aunque en ello me vaya la vida… –anunció–. Debes saber que Mardonio y Artabazo han estado discutiendo hoy. Este último, que es uno de los persas más nobles y prudentes y está al mando de muchos, ha aconsejado retirar las tropas tras la seguridad de los muros de Tebas. Y desde allí, obrando con sutileza, comprar voluntades de forma que vuestra unidad se vea quebrada. Pero Mardonio es guerrero obcecado y lo fía todo en su poder y en lo superior de nuestro número. Le ha desoído y ha cursado órdenes de batalla. Mañana será el día. Debeis prepararos. Vendrán con todas sus fuerzas contra vosotros…
Arístides asintió. Ninguno de los que allí estábamos osó hacer comentario alguno.
–¿Cómo podré pagar tu valentía?
–Demuéstrame gratitud si resolvéis la batalla a vuestro favor.
–¡Te juro por Apolo que no olvidaré esto, amigo mío!
El macedonio salió de nuestro campo con sigilo. Arístides alertó personalmente a Pausanias de lo inminente de la batalla. Nosotros nos retiramos con la agitación sacudiendo el pecho. Tumbados sobre la hierba agostada permanecimos mudos, cada cual recogido en sus propios pensamientos. Paulatinamente, mientras mis ojos se entrecerraban debido al cansancio, la noche se llenó de pesadillas.

Me encontré vagando por una gran casa que yo reconocía como mía pese a ser muy distinta. Una respiración profunda calentaba mi pescuezo. Alguien me iba a la zaga. Podía escuchar incluso el latido de su corazón. Distinguí a Eris. Tejía en el gineceo. Parecía triste. No me contestó cuando le susurré al oído. En otra estancia topé con Temístocles. El arconte alzaba una copa y bebía con parsimonia en presencia de su mujer y de sus hijos. Descubrí a Aristonice, la pitonisa; me observaba apostada junto a una de las columnas del atrio. Sonreía.
El resuello de mi perseguidor se hizo cada vez más notorio. Acabó convirtiéndose en una obsesión. Me volví furioso y le encaré. Era el hombre de la máscara. En un movimiento rápido la arranqué de su rostro. El terror me poseyó: eran las facciones de Jerjes, las de Acerato y las de Licaón a un tiempo. Eché a correr despavorido. Una voz imperiosa resonó en el lugar… ¡Camina sobre tus propias huellas y conoce tu destino! Busqué la salida de la casa. Crucé el umbral trastabillando. El Ómfalos, manchado de sangre, apareció ante mis ojos…
–¡Esquilo! ¡Esquilo! ¡Maldita sea, despierta!
Me incorporé como si un resorte invisible me impulsara. Ergino, en la oscuridad de la noche, me sostenía por la nuca mientras palmeaba mi rostro.
–¿Ergino?
–¡Ea, Esquilo! Deja de agitarte, estabas soñando. Y por lo que murmurabas no era nada agradable.
–Voy a morir hoy, amigo mío…
–¡No digas sandeces!
–He visto el Ómfalos…
–¿La piedra de Zeus?
–Sí…, soñé con ella la noche anterior a la batalla de Salamina. Coridón y Augias murieron ese día. Es una maldición.
–Baja la voz. Despertarás a todos. Cálmate. Hoy venceremos y ninguno de nosotros morirá…
Pese a los esfuerzos de Ergino por tranquilizarme no logré sosegarme ni me atreví a cerrar los ojos durante el resto de la noche. Permanecí absorto, perdido en la miríada de estrellas que tililaban en lo alto, deseando que en algún lugar Eris las estuviera contemplando a su vez y me recordara.
Con la aclarada del día Pausanias se personó en nuestra posición. Traía expresión grave. Propuso que intercambiáramos el orden de las alas, pasando los atenienses a ocupar el lugar de los espartiatas y ellos el nuestro. Para justificar ese movimiento, alegó que los atenienses, por haber combatido al bárbaro en Maratón, conocíamos mejor sus tácticas. Arístides no puso objeción, y antes de que la llanura quedara iluminada por el sol, nos habíamos desplazado los unos y los otros.
Pero la maniobra no pasó inadvertida entre los bárbaros. Mardonio, con astucia, dispuso a sus tropas de modo que los batallones de Persia volvieran a quedar situados frente a la falange espartana. Al ver eso, Pausanias reclamó regresar al flanco derecho. Y no tardó el general bárbaro a proceder del mismo modo cuando se percató de que los espartanos formaban sus cuadros en su ubicación original. Todas esas idas y venidas concluyeron al mediodía, con el sol en el cenit.

Un emisario de Mardonio, seguido por varios estandartes, cruzó el campo al galope hasta situarse a pocos pletres de los hoplitas de Esparta. A gritos comunicó la decepción que el general persa sentía ante su proceder.
–¡Nos habían dicho que de entre todos los guerreros de la Hélade, vosotros, espartanos, érais los más temibles! –rugió–. Pero ahora entendemos que rehusáis mediros con nosotros y preferís combatir contra nuestros aliados griegos, incluso contra nuestros esclavos, en la posición menos comprometida. Habéis demostrado ser unos cobardes… ¡Mardonio os reta a vosotros, lacedemonios, si es que tenéis arrestos, a luchar contra los persas, en igualdad de número, sin intervención de ningún otro pueblo o contingente por nuestra parte y por la vuestra, resolviendo así el combate! ¡El que venza habrá ganado la guerra! ¡Y de decidirse a intervenir el resto de las fuerzas presentes, que sea, en cualquier caso, tras habernos medido entre nosotros!
Pausanias resistió la tentación que suponía un reto de esa índole. Era prudente y sabía que en una batalla la contención es tan importante como el arrojo. Se retiraron los persas, mofándose, y sobrevino un silencio aplastante.
Todos ocupamos nuestros puestos en el ala ateniense. Recuerdo que Ergino y Agrades se situaron a mi derecha, Tisias y Brisón a mi izquierda. Nos habíamos comprometido a velar los unos por los otros. A través de las ranuras del yelmo reparé en un detalle intranquilizador: los dioscuros se habían encadenado el uno al otro por los tobillos.
–¡Por Zeus, Brisón! –mascullé perplejo–. ¿Qué significa eso? ¿Estáis locos?
Los dos miraron sus pies y se echaron a reír.
–¿Acaso ignoras que muchos espartanos, unidos por la amistad o el amor, se encadenan antes de la batalla? –adujo Tisias.
–¡Unidos en la victoria o en la muerte, Esquilo! –afirmó Brisón en tono triunfal–. Habíamos pensado proponerlo a los demás; pero concluimos que movernos todos a la vez resultaría imposible…
Comencé a increparles abiertamente. Agrades y Ergino, a su vez, me secundaron. Pero ellos no dejaban de ironizar al respecto sin atender nuestras súplicas. No hubo forma de hacerles entrar en razón. Resonaron cientos de trompetas. Y veinte mil jinetes convirtieron el horizonte en una inmensa y amenazadora nube de polvo.

Pensé que la caballería persa nos arrollaría, que a diferencia de la táctica empleada el día anterior espolearían a sus monturas hasta pasar sobre nuestras cabezas. Galopaban sin aferrar las riendas, extraían las flechas de las aljabas, las calzaban en las cuerdas y disparaban cuando sólo unos pletres nos separaban. Después daban media vuelta, se alejaban y repetían la operación. A lo largo de la jornada hicieron eso infinidad de veces. Nosotros no podíamos sino alzar las égidas y detener la trayectoria de los dardos. Romper nuestra disposición y correr hacia ellos era un suicidio.
Los que formaban en el centro recibieron el mayor castigo. Nuestras pérdidas, y las de los espartanos, no fueron considerables aunque sí fueron muchos los heridos, alcanzados en piernas y brazos. Entendimos que buscaban desgastarnos, agotarnos en la crispación que suponía permanecer en orden de batalla bajo el sol. Su infantería no llegó a intervenir. Al atardecer estábamos derrengados, empapados en sudor, cubiertos de polvo, sin agua y con escasos víveres.
Enviamos a nuestros carros a la fuente Gargafia, pero los aguadores regresaron asegurando que el manantial se había convertido en un inmenso lodazal debido al tráfago de caballerías. Cundió el desánimo. Hasta nuestro flanco llegó el rumor de que los estrategos al mando de los hoplitas que ocupaban el centro planeaban conducir a sus unidades, de noche y con sigilo, hasta la isla que forma el Aesopo en su cauce cuando sus aguas se bifurcan en un segundo río llamado Oeroe con el que se vuelve a reunir. Consultaron con Pausanias, y por lo visto a éste le pareció apropiado actuar así. Entrada la madrugada, megarenses, eginetas, corintios y otros se pusieron en movimiento. Arístides, que no había recibido orden alguna de variar la posición, nos envió a Ergino y a mí hasta el ala espartana en busca de instrucciones. Los lacedemonios permanecían en sus puestos. Nos escoltaron hasta una toldilla en la que sus mandos mantenían una reunión…
–¡He dicho que no, y que no y que no! –rugía destemplado uno de los capitanes.
Nos quedamos en la penumbra, sin atrevernos a dar señal de vida. Pausanias y su segundo, Euriánax, estaban enzarzados en una acalorada disputa con un subalterno llamado Amonfareto.
–Es mejor retirarnos hasta el Oeroe… ¡Por Artemis, Amonfareto! –se desgañitaba Pausanias– ¡Piensa un poco y entra en razón! El río forma en su curso, al dividirse, una isla que sería fácil defender. Aquí estamos al descubierto, nos falta agua…
–¡Por Zeus que si lo que pretendéis es huir podéis hacerlo, no seré yo quien os lo impida! –tronaba el militar obcecado–. Pero los que están bajo mi mando se quedan conmigo. Lucharemos aquí, aquí… ¡Aquí!
Los ojos de Amonfareto ardían. Era un hombre, hasta donde alcanzo a recordar, de corta estatura pero sumamente corpulento. Propinó un golpe contundente a la mesa, y como le pareció que la firmeza de su propósito no era suficientemente entendida, se agachó y tomó una piedra que no sin esfuerzo moverían dos hombres.
La alzó hasta sus hombros y la dejó caer ante los pies de Pausanias.
–¡Esta piedra es mi voto! ¡Con esta piedra voto para que luchemos aquí!
Los espartanos repararon en nuestra presencia en ese punto. Les pedimos órdenes sobre lo que debía hacerse, pero reinando como reinaba allí la discordia, Pausanias sólo acertó a decirnos que transmitiéramos a Arístides la sugerencia de acercar nuestras posiciones a las suyas durante la noche.
Así lo hicimos. Quedamos apostados antes del amanecer en la zona de lomas que habían ocupado los corintios el día anterior. Los espartanos, por su parte, retrocedieron buscando la seguridad de las estribaciones del Citerón, cerca del río Moloente.
El caos y el desorden que habían presidido todos nuestros movimientos no pasaron inadvertidos a los ojos de Mardonio. Estoy convencido de que al observar nuestro campo, cuando el sol se alzó, llegó a la conclusión de que al menos un tercio de nuestras fuerzas había huido. Y en parte era cierto. Sólo quedábamos los atenienses, ocultos tras los desniveles del terreno, y los espartanos, junto a sus vecinos, los tegeatas, encaramados en las rocas. Los persas cargaron entonces con todos sus efectivos. Primero se adelantó la caballería y poco después siguieron numerosos cuadros de infantería. El resto de las huestes bárbaras, viendo al propio Mardonio capitanear lo que parecía el ataque final, se sumó a la ofensiva. Más de doscientos mil hombres cruzaron la planicie a la carrera, profiriendo alaridos.
Había llegado el momento. Con un nudo en la garganta vimos cómo los persas dirigían sus monturas contra los espartanos, y nuestra primera intención fue acudir en su ayuda con todos los arqueros disponibles, pero no fue posible. Un enjambre de tebanos, al que seguían otros griegos renegados, cayó sobre nosotros. Nos trabamos en un violento restallido de metal, que fue desde el comienzo un cuerpo a cuerpo cerril y obstinado, ensordecidos por una batahola sobrecogedora que lo llenaba todo. En lo alto de los riscos, tegeatas y espartanos sucumbían barridos por una espesa lluvia de dardos sin resolverse a tomar la iniciativa. Pausanias –según supimos luego– no se atrevía a pasar a la ofensiva, descendiendo al llano, pues no recibía señal clara de victoria pese a los muchos sacrificios realizados a Hera.
Los tegeatas, al verse esquilmados, fueron los primeros en lanzarse a la lucha, precipitándose como una turba infernal sobre los bárbaros. Y poco después, cuando éstos ya penetraban en cuña en la masa informe que era el ejército persa, les siguió la totalidad de la falange espartana bajando a la carrera.
La diosa había hablado al fin. El auspicio era favorable. El laurel del triunfo no sería para el bárbaro.
Pausanias, Euriánax y Amonfareto condujeron a los hoplitas de Lacedemonia en una épica carga de hierro, polvo y sangre. Derribaron monturas, traspasaron escudos y líneas, cercenaron todo cuanto se interponía en su avance en un demencial derroche de fiereza en el que todas las sarisas se astillaron y todas las espadas perdieron su filo. De observar los dioses desde lo alto debieron quedarse sin aliento ni palabras ante semejante proeza.
Combatimos durante una eternidad ante las negras puertas del Hades, oponiendo la lanza al arco y el bronce al mimbre.
Sería un espartano llamado Arimnesto uno de los primeros en abrir brecha en el pecho de la guardia personal de Mardonio. Eran mil Inmortales que no conocían rival y que no habían sido jamás derrotados por nadie. Seguido por un centenar de hoplitas furiosos, dejó el espartiata un reguero de cadáveres a su paso hasta alcanzar el corazón de la formación. Reconoció allí al general bárbaro, dirigiendo a los suyos a lomos de un caballo blanco. Con un alarido que se elevó sobre el clamor general, Arimnesto arrojó su pesada lanza atravesándole la garganta. Mardonio cayó fulminado. Su muerte marcaría el principio del fin de los persas. Si hasta el momento habían combatido con gallardía y denuedo, la desazón cundió entre ellos así perdieron a su líder.
Comenzaron a recular. Al principio se batieron en retirada ordenada, pero al poco, desconcertados y sin convicción, emprendían una abierta y vergonzosa huida ante la presión incontenible de las falanges de Esparta. Al ver que los persas se entregaban a la desbandada, todos los pueblos, tribus y hordas que con ellos habían venido les imitaron. Llegaba la hora de la venganza. Pausanias estaba dispuesto a lavar con sangre la sangre de Leónidas y de Los Trescientos.
Mientras todo eso ocurría, los atenienses seguíamos empeñados en el fragor de la contienda. Yo había perdido de vista a todos mis camaradas en la enorme confusión que me rodeaba. Luchaba milagrosamente indemne, apenas marcado por leves cortes en los brazos, buscando en todo momento una espalda amiga en la que asegurar la mía. A esas alturas, entremezclados como estábamos los unos con los otros, eran incontables los que caían ensartados a traición, pues ya nadie elegía adversario, ni arremetía de frente ni respetaba combate ajeno. Era momento de horror, puñales y degüello.

La noticia de que el ejército persa retrocedía y la victoria estaba a nuestro alcance llegó hasta el río Oeroe, allí donde habían ido a situarse corintios, megarenses y muchos otros helenos temblorosos. Sus estrategos no quisieron quedarse en el umbral de la gloria e irrumpieron en tropel, al frente de los suyos, cebándose en los bárbaros que escapaban. De todos modos, muchos de ellos perdieron la vida, pues se sumaban a la contienda sin orden alguno. La caballería tebana los arrolló.
Por un quiebro de la fortuna, tal vez por dictado de los dioses, pero sin lugar a dudas debido a la inusitada fiereza con que habíamos combatido hasta el momento, pasamos de hostigados a hostigadores. Lo que sobrevino a lo largo de la tarde en las llanuras de Platea fue una matanza difícil de narrar. Perseguimos y dimos muerte a más de cien mil hombres en el contraataque. Y los que sobrevivieron, en cifra aún superior a ésa, quedaron cercados en el interior de su gran campamento, al que corrieron cuando lo dieron todo por perdido. Los espartanos les sitiaron. Pero no eran los hoplitas lacedemonios hombres acostumbrados al asedio. Los bárbaros, desde lo alto, se defendían con la tenacidad que precede a la muerte. Todo cambió cuando los atenienses, tras desembarazarnos de los tebanos, fuimos a sumar nuestras fuerzas a las suyas. Incendiamos las torres; trabamos cientos de garfios en las empalizadas; embestimos las puertas con arietes y logramos irrumpir en el reducto, con los tegeatas a la cabeza, como un huracán. Ningún bárbaro escapó. Del inmenso ejército persa apenas unos cuarenta mil hombres lograron ponerse a salvo de nuestra cólera. Y si lo consiguieron fue debido a que el general que les mandaba, Artabazo, no llegó a participar en la batalla a raíz de sus muchas discrepancias con Mardonio. Cuando vio el cariz nefasto que tomaban los acontecimientos resolvió conducir a los suyos en dirección al Norte, camino del Helesponto. Supimos, semanas después, que Alejandro, el macedonio, acabó con muchos de ellos cuando atravesaron su región.
Declinaba el día. La visión de lo que allí había ocurrido estaba destinada a grabarse en mis pupilas de forma indeleble. Anduve, como tantos otros, buscando a los míos entre los cadáveres temiendo lo peor. Fueron Agrades y Ergino los que me encontraron cuando ya había cejado en mi empeño y yacía derrumbado y sin aliento contra la panza de un caballo muerto. Los dos iban empapados en sangre, sin grebas ni coraza. Ergino balbuceó mi nombre y cayó de bruces. Agrades, sediento, rebuscó por los alrededores hasta encontrar un odre. Tras beber se desplomó a su vez.
No pudimos dar con el paradero de Tisias y Brisón. La oscuridad lo cubría todo. Nos resignamos a su pérdida aún antes de haberla constatado. El campamento bárbaro era ahora una gran fiesta en la que todos los griegos se daban al exceso. Corría el vino en abundancia. Tegeatas, plateos, atenienses y espartanos se disputaban la prez al valor. Aristodemo, el último de Los Trescientos, era vitoreado allá donde iba. En todos los corrillos se elogiaba su arrojo. En nuestro andar errático topamos con Arístides. Estaba pletórico y nos invitó a seguirle. Nos dijo que Pausanias había tomado posesión de la tienda de Mardonio y se disponía a recibir a todos los estrategos y arcontes del ejército aliado.
Cuando entramos en ese fastuoso e inmenso pabellón, los ojos de Ergino y Agrades se llenaron de asombro ante la magnificencia de todo lo que allí se acumulaba. Sonreí. No era siquiera la mitad de lo que yo había visto en la jaima de Jerjes.
Pausanias había ordenado a los suyos que prepararan el caldo negro de Esparta. Pidió también a los criados de Mardonio, cuyas vidas había respetado, que sirvieran los manjares que habitualmente cocinaban para los mandos aqueménidas. Algo más tarde, cuando el banquete quedó dispuesto, nos animó a comer de todo lo más apetecible que pudiéramos encontrar. Mientras ponía en paz mi estómago, vi cómo el general espartano reía entre dientes ante la fruición general. Nadie probó el repugnante cocido lacedemonio. Una vez saciados, Pausanias alzó la voz y formuló una pregunta.
Una pregunta a la que nadie supo dar respuesta…
–Abrid los ojos y mirad bien todo esto, griegos… –dijo señalando en derredor–. ¡Fijaos cuántas riquezas, divanes, alhajas, muebles, plata y oro, ébano y seda hay aquí! ¡Y qué diferentes son nuestros sobrios alimentos de los suyos! ¡Mirad bien y decidme! ¿Qué buscaban aquí estos hombres? ¿Entendéis que un pueblo que goza de semejantes refinamientos haya venido a conquistar a otro tan humilde como el nuestro?

Durante la madrugada, mientras proseguían las celebraciones, los maratonianos recorrimos el campo de batalla a la luz de las antorchas sin hallar los cuerpos de nuestros camaradas.
Les encontramos al día siguiente, tras una loma de hierbas altas, unidos por la cadena con la que ellos habían decidido enlazar, en la vida o en la muerte, su destino. Brisón llevaba una flecha clavada en el pecho. A Tisias le habían dado muerte por la espalda, tal vez cuando intentaba proteger el cuerpo de su inseparable amigo. Nos resultó imposible precisar en qué momento de la eterna agonía de la víspera les vimos por última vez. En mi estado enajenado, que se prolongaría durante muchos días, no pude llorar ni gritar.
Durante la jornada procedimos a retirar a los muertos. Cada ciudad construyó sus túmulos. El cadáver de Mardonio desapareció. Pausanias había rechazado algunas propuestas que sugerían que desmembrara y crucificara al persa, dándole el mismo trato que Jerjes había dispensado a Leónidas. El espartano no quiso ser reo de tamaña indignidad. Y alguien, durante la noche, dio sepultura a los restos del general.
Enterramos a Tisias y a Brisón, los dioscuros, junto a todos los que habían caído. Nuestro abatimiento se contraponía a la euforia que reinaba por doquier. Las pérdidas griegas habían sido mínimas; el botín capturado a los persas, inmenso; la gloria de la gesta, eterna.
Pero Platea, para nosotros, más allá de la justa ira, resultó una derrota.