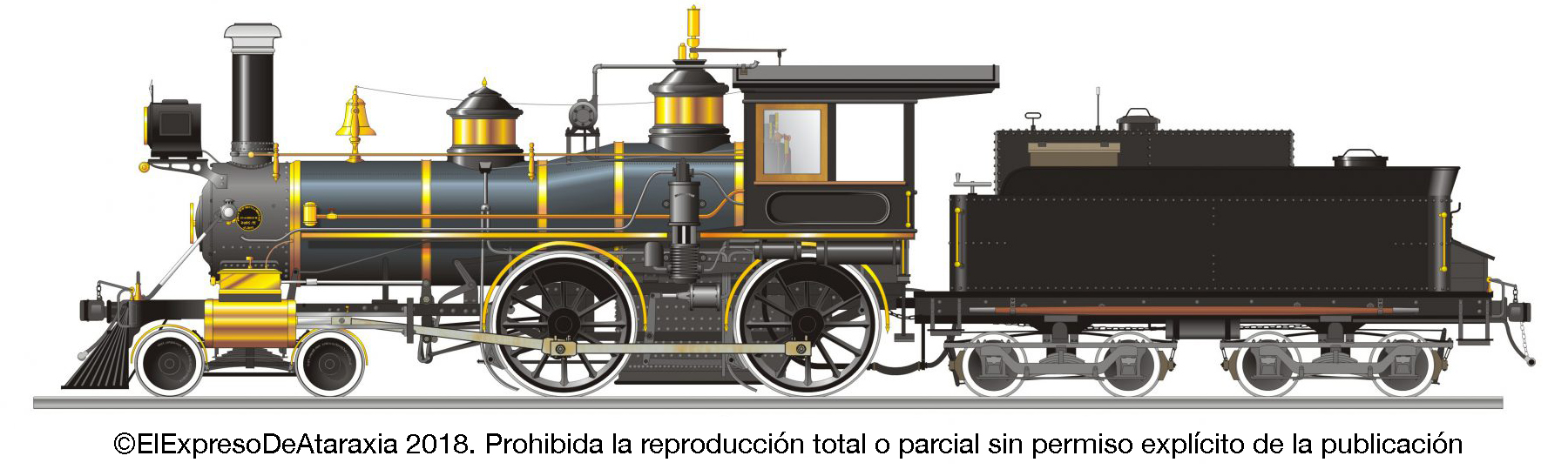Hoy en día, en líneas generales, la democracia está instaurada en el mundo occidental, aunque muchas personas del mundo oriental la practiquen con sus semejantes y, por el contrario, muchas otras del llamado mundo de las democracias occidentales no lo hagan o la obvien, sobre todo algunos gobiernos, políticos y medios de comunicación.
Primera parte
Estaríamos sugiriendo o hablando de una democracia idealista de carácter individual que no tendrá ningún recorrido institucional más allá de resaltar un deseo natural del individuo que más tarde explotó en la Revolución Francesa y que no es otro que un anhelo de disfrutar de unos valores supremos como son los consabidos “Igualdad”, “Libertad” y “Fraternidad” que acabaron haciendo saltar por los aires el antiguo régimen procedente del feudalismo.
A lo largo de la Historia veremos como fueron evolucionando las sociedades antiguas partiendo de unos regímenes totalitarios, ya fueran los sacerdotes de Mesopotamia o los faraones de Egipto, ambos protegidos por dioses, donde a la vez, y a lo largo de siglos empieza, también, una evolución del pensamiento, pasando de lo mítico a lo racional en paralelo al contexto político y social de las diferentes épocas, favorecido por la libertad individual y el debate público que solo los “pensadores” y filósofos eran capaces de exponer. Por eso hay filósofos actuales como el español Fernando Savater, convencidos de que la democracia y la filosofía fueron avanzando juntas pues la primera precisa de la segunda para poder desarrollarse, ya que… ¿Cómo avanzaría la democracia si no se produjeran discusiones y debates? Ese es uno de los terrenos favoritos de los filósofos para progresar, siendo de esta forma como la filosofía ha ayudado y ayuda a los ciudadanos a buscar una cierta “libertad” de pensar de forma crítica, y raro resulta encontrar un filósofo de cualquier corriente filosófica que no haya abordado en profundidad el tema de la democracia, por ejemplo Spinoza (1632-1677), uno de los máximos representantes del racionalismo y del panteísmo, que en su “Tratado Político” estudia diferentes regímenes políticos , para terminar diciendo que, sin ninguna duda, la democracia es el mejor sistema de gobierno: donde las leyes son más racionales y más justas al preocuparse por el bienestar de la comunidad y donde el individuo goza de más libertad e igualdad de derechos con todos sus conciudadanos.
He de confesar, que a la hora de escribir este artículo no sabía cómo explicar algo que parece tan obvio, pero que a la hora de intentar expresar resulta tan difícil. Por tal motivo la primera idea que me vino a la mente fue ponerme a buscar bibliografía para apoyarme en tan compleja cuestión, y he de confesarles que existen gran cantidad de volúmenes y libros que lo tratan con bastante rigor, pero con cierta subjetividad política en relación a la exposición de sus planteamientos, lo que me hizo recordar los excelentes apuntes que guardaba de las clases de Historia de un gran profesor —que siempre tenía su aula a rebosar de alumnos, mientras que otras estaban semivacías—, de izquierdas, pero no esencialmente por cuestiones políticas, sino por oponerse a todo razonamiento que no estuviese apoyado por hechos comprobados o demostrados o por una dialéctica perfectamente argumentada. Buscaba la verdad como punto final, aunque sabía perfectamente que jamás la encontraría en estado puro y su pedagogía se basaba en la sencillez de exposición que tanto gustaba y motivaba a sus alumnos. Era de los que pensaba: «si te encuentra con un problema complejo, intenta convertirlo en “problema sencillo” a partir de la descomposición argumental en partes simples, y luego intenta «unir los trozos”».

Una de las cosas que más recalcaba Bernardo Muniesa Brito, profesor de Historia de la Universidad de Barcelona, en la especialidad de “Mundo Actual”, era que: “la democracia en sí misma, sin apellidos, reviste una notable complejidad. Cuando a la democracia se le colocan apellidos, mal asunto: entonces deja de ser la democracia para ser otra cosa”. En realidad, los apellidos no suelen aclarar su significado puesto que al igual que la libertad, la democracia ha sufrido múltiples adulteraciones por razones políticas o económicas, en la mayoría de los casos. No obstante, ambos términos suenan bien por lo que son utilizados hasta la extenuación, o mejor dicho hasta la intoxicación, por parte de dichos poderes, al que se unen con frecuencia los medios de comunicación, hasta tal punto que quienes más hablan de libertad y democracia son los que menos creen en ella y solo la usan para su beneficio.
Como todo el mundo sabe la palabra democracia fue inventada por los griegos, concretamente por los atenienses, allá por el siglo VI antes de Cristo y etimológicamente se descompone en demos que significa pueblo y cracia poder, o sea: poder del pueblo, organizado políticamente, donde la ciudadanía detenta el poder a través de un sistema político que defiende la soberanía del pueblo por medio de unos representantes que eligen ellos mismos a través del voto, teniendo como valores fundamentales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y donde el principal mecanismo de la ciudadanía para ejercer su poder es el sufragio universal a través del cual vota libre y en secreto a sus representantes por un periodo determinado. Pero la democracia no ha sido siempre idéntica ni, por supuesto, igual en todas las naciones del mundo occidental.
Recordemos la dictadura española de Franco, que se definía como democracia orgánica, o por el contrario las naciones europeas que formaron el bloque soviético después de la II Guerra Mundial, que se definían políticamente como democracias populares, o la propia Alemania del Este bautizada con el nombre de República Democrática Alemana, cuando en realidad eran todas ellas una dictadura; lo cual nos da la perspectiva de la popularidad de la democracia a título propagandístico, como la panacea de cualquier régimen. Más adelante el Capitalismo —que había aparecido en Inglaterra para sustituir el feudalismo de la Edad Media—, a mediados del siglo XIX, empujado por las revoluciones políticas y sociales del movimiento obrero, no tuvo más remedio que asumir la democracia para tranquilizar a la sociedad, pero la denominó democracia liberal, que tampoco fue ni es la verdadera democracia, porque está formada por dos concepto: la palabra “democracia” corresponde a la parte política, mientras que “liberal” corresponde al capital, y, casi siempre, el capital acaba dominando a la democracia.
Profundizando un poco en los orígenes de la democracia vemos que fueron las Ciudades-Estado griegas del Mediterráneo oriental las primeras en aceptar la democracia como sistema de gobierno desde el siglo VI al IV antes de Cristo, convirtiéndose Atenas en el paradigma de la democracia, por su potencia política, económica e intelectual. El hallazgo se lo debemos al gran Solón, legislador considerado uno de los Siete Grandes Sabios de Grecia, que abolió las duras leyes, basadas en el «ojo por ojo; diente por diente», de Dracón (de ahí el adjetivo draconiano). Pero… ¿De qué clase de democracia estamos hablando? Se trataba de una democracia restringida donde la mujer quedaba excluida de los derechos políticos y también los esclavos; es decir: más de la mitad de la población.
La verdad era que solamente los hombres tenían derecho al voto y no todos podían acceder a las magistraturas que estaban destinadas a las clases aristocráticas y burguesas. Por lo tanto se trataba de un sistema que de democracia solo tenía el nombre, y solo puede ser aceptado como un Sistema Oligárquico formado por élites privilegiadas que se turnaban en el Poder, pero en un entorno donde existían las “tiranías, las aristocracias y el Imperio Persa”; ese sistema, con ciertas libertades y posibilidad de cambio en la gobernanza, resultó ser muy aceptable para el desarrollo político, social, y, sobre todo, cultural, pues propició la aparición de muchas corrientes filosóficas entre las que destacan la “materialista” de Heráclito y Demóstenes, la de los “idealistas” Parménides y Zenón o la epicúrea que buscaba la felicidad fuera del dominio de los dioses, cuyo máximo representante era Epicuro. Además, no podemos olvidarnos de Thales de Mileto (624 -546 antes de Cristo) considerado como el primer verdadero filósofo de la antigüedad, especialista en matemáticas, geometría y astronomía que fundó la escuela de Mileto, a la que también pertenecieron Anaximandro y Anaxímenes, desarrollando e impulsando una “filosofía científica” alejada de los dioses y de los mitos; sin olvidarnos tampoco de Euclides, Pitágoras y Arquímedes y una larga lista que se amplía al ámbito literario, culminando en la tragedia de Eurípides, Sófocles y Esquilo y la comedia de Aristófanes, cuyas representaciones con frecuencia eran críticas veladas a los gobernantes y a favor de la libertad de expresión, que tanta importancia tuvo y sigue teniendo en la democracia. Lástima que la mayoría del pensamiento de todos ellos se perdiera en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría.
Una vez que Grecia pasó a ser una provincia romana hacia mediados del siglo II antes de Cristo, la influencia cultural de Grecia acaba conquistando a la sociedad romana que, durante la república romana en el siglo I, cuando Octavio Augusto proclamó el Imperio, instauró un sistema político parecido al griego, es decir: una especie de oligarquía donde el máximo cargo era el Consulado, ocupado básicamente por grandes generales como Pompeyo, César, Marco Antonio, etcétera. A la vez funcionaba una cámara legislativa llamada Senado, que agrupaba dos importantes clases sociales: patricios -nobles y aristócratas- y plebeyos -burguesía de la época-, pero, al igual que la democracia griega, la mujer y los esclavos quedaban excluidos.
La rebelión de los gladiadores —la gran mayoría, esclavos— bajo el mando de Spartacus, produjo tal conmoción en la estabilidad romana que patricios y plebeyos se unieron para salvar a Roma. Más adelante, en las postrimerías del Imperio, antes de escindirse en dos, Imperio de Roma e Imperio Romano Oriental de Bizancio, comienza la larga etapa negra, o de la Edad Media, que duró varios siglos; época en la que el Papado de Roma, instituido en Iglesia Católica, toma el relevo del poder político de todos los estados, desapareciendo los sistemas de gobierno oligárquico, que dejan paso a un sistema de alianzas entre los linajes feudales, los señores de la guerra y la teocracia de la Iglesia, que terminó con la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, donde el emperador y sus consejeros ejercían el poder, pero muy matizado por el poder religioso del papado. Solo en el Renacimiento (siglos XIV-XV) aparecieron unas pujantes ciudades-estado al estilo griego, como Milán, Florencia y Venecia, con un comercio e intelectualidad desbordante, donde los mercaderes formaron un emporio que se gobernaba por medio de un Senado censitario parecido a los sistemas anteriores, griego y romano, pero con el papado siempre al acecho.
(continuará…)
ALBERTO VÁZQUEZ BRAGADO



1
Patrocina Ataraxia Magazine en PATREON desde 5$ (4,50€) al mes
https://www.patreon.com/ataraxiamagazine
2
Patrocina Ataraxia Magazine mediante una donación por PayPal
3
Patrocina Ataraxia Magazine con 2€ por lectura mensual
email de contacto: ataraxiamagazine@gmail.com
Patrocina AtaraxiaMagazine: https://www.patreon.com/ataraxiamagazine
Síguenos en Twitter: https://twitter.com/ataraxiamag
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/ataraxiamagazine