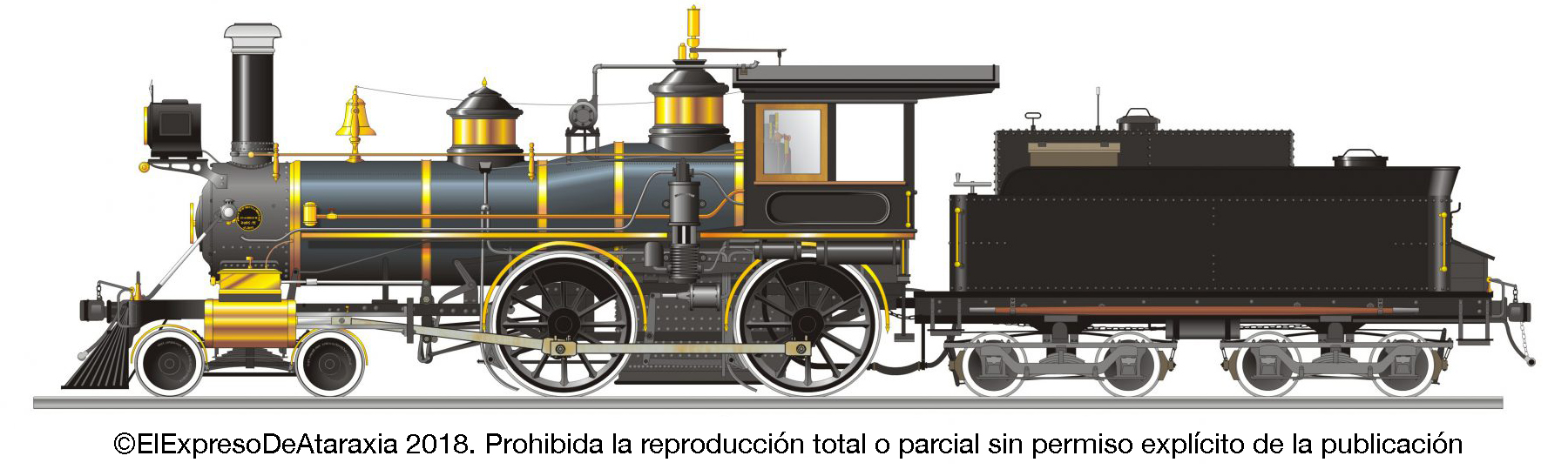«Esto es el Oeste, señor, y cuando los hechos se convierten en leyenda no es bueno imprimirlos…»
«El hombre que mató a Liberty Valance». John Ford. 1962


Mi infancia son recuerdos de un patio de butacas; cualquier platea de la miríada de cines de sesión doble y continua que poblaban la cuadrícula del Ensanche de Barcelona en los años sesenta, reclamando la atención del público desde sus centelleantes marquesinas y sus fotogramas expuestos en las vitrinas próximas a las taquillas. Eran incontables. Ahí estaba el Urgel, el Lido, el Comedia, el Fémina, el Mariland, el Excelsior, el Alejandra, el Borrás, y algo más abajo el Palacio del Cinema y el clásico Capitol. Yo era, en esos días, un mocoso bajo control parental, que había recibido su bautismo cinematográfico llorando a moco tendido con la muerte de la mamá de “Bambi”, o riendo con las encantadoras andanzas de “Topo Gigio”. Ver desbarrar, no mucho después, a Jerry Lewis o a los hermanos Marx supuso para mí un salto cualitativo importante, como quien de golpe aparca el TBO y comienza a leer a Enid Blyton, para después saltar a los cómics de línea clara, al Pilote de la editorial francesa Dargaud, y a Daniel Defoe, Julio Verne o Emilio Salgari.

Si a alguien le debo mi amor inquebrantable por el cine es a Arturo, mi tío abuelo; hombre culto, elegante, capitán de la marina mercante que rodeó el mundo incontables veces, y lector voraz que atesoró en la casa familiar una espléndida biblioteca de títulos clásicos que fue a parar a mis manos. Ya retirado, y dedicado a administrar las tierras familiares en Binéfar, venía a pasar los cuatro meses de frío y mal tiempo a Barcelona, ocupando su habitación en nuestra casa en la Gran Vía. Recuerdo que los viernes llegaba con el periódico bajo el brazo y me lo daba para que yo decidiera qué películas ir a ver juntos al día siguiente, en sesión de tarde.
En aquella época la prensa, en sus páginas finales de espectáculos, reproducía, en blanco y negro, los carteles originales de las películas. Recuerdo que yo me quedaba fascinado mirándolos, dudando entre unas y otras. Nunca faltaban peplums vagamente históricos, de capa y espada —un «Príncipe Valiente» (1954) basado en las maravillosas viñetas de Harold Foster, o la espléndida «La Caída del Imperio Romano», de Anthony Mann (1964), producida por Samuel Bronston, que me llevó literalmente a devorar la “Historia de Roma” de Indro Montanelli a los once o doce años—; también eran frecuentes las películas de Johnny Weissmüller —soltando alaridos y saltando de liana en liana con Maureen O’Sullivan colgada de su cuello—; los films bélicos —«El día más largo» (1962), o «La Gran Evasión» (1963)— o reposición de geniales comedias negras como «El quinteto de la muerte» (1955), con mis venerados Alec Guinness y Peter Sellers.


Pero la constante, siempre, en todas las salas, durante lustros, décadas, fue el Western; esas películas del “Viejo Oeste” que mantuvieron la muy bien engrasada maquinaria de Hollywood a pleno rendimiento, entre 1940 y 1960/1970, años dorados del género. Miles de largometrajes de gran presupuesto y enormes medios de producción, junto a otros más modestos, casi siempre dignos y entretenidos. Eso poco importaba, porque todos llenaban siempre las plateas de las salas de exhibición.

Ejemplo perfecto de los primeros sería, sin duda alguna, “How the West Was Won” («La conquista del Oeste»), de 1962, tour de force de la MGM dirigido por Henry Hathaway, John Ford y George Marshall; una joya del celuloide protagonizada por un elenco de grandes estrellas rara vez o nunca reunido; filmada, además, con una tecnología tremendamente novedosa y compleja en aquellos días, el Cinerama, con tres proyectores simultáneos inundando la gran pantalla de acción a raudales. Y perfecto botón de muestra de las segundas, las modestas, bien pudiera ser cualquiera de los títulos de la filmografía de Randolph Scott, o del barbilampiño y aniñado Audie Murphy, que en la década de los cincuenta y sesenta protagonizó bastantes westerns de bajo presupuesto, entretenidos y discretos.

Durante años Hollywood fue una inmensa y lucrativa fábrica de cine negro, cuyos guiones se alimentaban de su asombrosa historia delictiva, poblada por gangsters y mafiosos; deliciosas películas de ciencia ficción de cartón piedra —¡qué maravilla ese universo cuántico vintage!—; epopeyas bélicas; comedias desenfadadas; musicales, y, sobre todo, westerns. Y a ese niño que fui, y aún soy, el cine le cautivó, le atrapó por completo en su red. Todo el cine, sin excepción. Pero cuando tocaba elegir el programa del sábado —¡ay, elegir, qué mal trago!— y la duda existencial se reducía, como solía pasar con frecuencia, a optar por la sci-fi o el western, y todo consistía en o bien perderse “El último hombre sobre la Tierra”, el clásico de Vincent Price del año 64 –del que Charlton Heston protagonizaría un comercial y buen remake, “The Omega Man”, en 1971— o dejar de ver “Más allá del Missouri”, con Clark Gable explorando y haciendo de trampero por los exuberantes y verdes bosques de Montana e Idaho, rodeado de indios, yo optaba siempre, aunque con el alma rota, por el gorro de castor, el mosquete y la petaca de pólvora.
Empecé a preguntarme, eso recuerdo, el porqué de aquella fascinación. Supongo que debido a que en casa jugaba con el fuerte, los soldados de caballería, los indios y los cowboys, organizando unas batallas de miedo. Quizás porque cada vez que los padres escolapios nos sacaban de excursión al campo acabábamos montando cabañas con hojas y ramas y haciendo el indio. No lo sé. Yo siempre me pregunto los porqués. La vida está llena de porqués y solo te brinda respuestas, y no siempre, conforme pasan los años.



Vistas en retrospectiva, esas decisiones eran difíciles para un chaval. Con frecuencia me sumía en dilemas irresolubles, porque disfrutaba casi por igual viendo “El tiempo en sus manos” (1960), de George Pal, o la insuperable “Planeta Prohibido” (1956), que un western menor pero maravilloso como “Pluma Blanca” (1955) del bisoño y muy en boga en aquellos días Robert Wagner… ¿Acaso tenía la culpa esa bellísima y grácil Debra Paget, caracterizada de india cheyene de la que el topógrafo se enamora? ¡Imposible, yo aún no sentía la pulsión hormonal de la adolescencia y no entraba en mis planes meterme en un tipi recubierto de suaves pieles con una señora estupenda! ¡Qué miedo, por Dios!

Desde la perspectiva del tiempo ahora sé que los mitos y arboledas perdidas de la infancia marcan de por vida. Ya saben: el poder evocador de la magdalena de Proust, capaz de desatar un Maelstrom de sensaciones, recuerdos, olores y sueños marcados a hierro candente en el alma y engullirnos en su nórdico remolino como al capitán Nemo y su Nautilus. Y en el caso de mi reverencial filia por el western, que es la que me ocupa en estas líneas, sé que no hay una sino al menos dos magdalenas en mis felices y despreocupados días pretéritos.

Primera magdalena. Cuando no estaba en el cine, me mantenía pegado al televisor. Y en la década de los sesenta casi todas las series que se emitían (dejando «Viaje al fondo del mar» y otras maravillas de Irvin Allen al margen) eran westerns. Yo contaba a diario las horas que faltaban para vivir las andanzas de Daniel Boone, con Fess Parker —185 episodios emitidos entre 1964 y 1970—; los fantásticos inventos decimonónicos —a lo Franz de Copenhague del TBO— de Robert Conrad en Jim West; las correrías del cabo Rusty y Rin tin tín —que me llevaron a prendarme de la trilogía de la caballería de John Ford tiempo más tarde, y a amar a los perros tanto o más que a los humanos—; y, en definitiva, a enamorarme del mundo amable y lleno de aventuras «familiares», para todos los públicos, de series como “El llanero solitario”, “El Virginiano” o “Bonanza”…





La segunda magdalena es aún más emotiva. Telúrica como la tierra. Durante los años sesenta y setenta pasaba mis vacaciones, los tres meses de verano, en Binéfar, junto a Arturo. Mi familia tenía gran amistad con los dueños del cine La Paz, el más importante de la localidad —¡había dos salas más, el cine California y el Romea; tres para una población de poco más de seis mil vecinos!—, y eso me permitía acceder a placer al palco, a la cabina de proyección y al cuarto en el que se manejaban y rebobinaban, a base de brazo y manivela, las bobinas, y se unía, en precaria «soldadura», el celuloide, cuando por accidente o desgaste se interrumpía la proyección con el consabido pataleo de la parroquia. Sí, yo viví muchos años siendo un émulo de ese Totó de “Cinema Paradiso”; aprendí a colocar la película en el laberinto de rodillos de los proyectores, y disfrutaba con los «cortes», porque siempre guardaba los fotogramas hurtados al metraje en una caja que perdí años después en algún recodo del camino. Allí, desde esa altura privilegiada, vi más westerns de los que se pueden ver en dos vidas dedicadas al género. Como cosa curiosa, divertida, puedo contar que a mitad de semana me mandaban —siempre me encargaba yo de eso— a comprobar, en el atrio de la iglesia del pueblo, la «calificación moral» que el mosén colgaba en el tablón parroquial, alertando de lo conveniente o no de las películas que se proyectarían durante el fin de semana en los cines de la población. Por suerte el cura debía ser un enamorado del western, porque a pesar de los balazos, nunca los vetaba. Supongo que debido a todos esos recuerdos, y a que me enamoré de una niña llamada Marilén, a la que nunca volví a ver, siempre acabo echando mano a un pañuelo cada vez que vuelvo a ver el bellísimo film de Giuseppe Tornatore.



Creo que vi todas o casi todas las películas, todos los westerns, de mis actores favoritos en aquellos días… John Wayne, Gary Cooper, Alan Ladd, William Holden, Kirk Douglas, Lee Marvin, Henry Fonda, Paul Newman, Burt Lancaster, Clint Eastwood. Todos ellos arquetipos perfectos del héroe duro, solitario, irreductible e insobornable, con un pesado saco de ayeres a la espalda y una cicatriz en la mirada, a los que solo una bala entre las cejas podría detener en la prosecución de su objetivo.

No obstante sentía especial debilidad por esos personajes más comunes, frágiles, vulnerables, humanos, que con insuperable pericia actoral encarnaba siempre James Stewart. Verle desvalido y a merced del mal en joyas como el «Hombre que mató a Liverty Valance» (1962) me conmovió y me dejó profundamente tocado. Lo mismo me ocurría con Gregory Peck, que bordaba con hilo de oro, elegante y sereno, todos sus papeles. Actor extraordinario, de inmensa talla, era capaz de meterse en todos los registros posibles. En «Horizontes de grandeza» (1958), obra de arte entre las muchas obras de arte de William Wyler, me fascinó su bondad; en su papel, disipado y amoral, de Lewton McCandless, en la formidable «Duelo al Sol» (1946) de King Vidor, me sumió en la perplejidad; cuando le vi en «Cielo amarillo» (1948), encarnando a un facineroso sin escrúpulos, atracador de bancos y salteador de caminos, capaz de redimirse por amor y reconducir su vida, supe que con él habían roto el molde.



Pero las modas y las nuevas ofertas cinematográficas surgidas en la recta final de los setenta cambiaron el gusto del gran público, dando la puntilla al western, que entró en vía muerta durante la década de los ochenta. Serían dos largometrajes memorables, excelentes desde cualquier ángulo, estrenados a comienzos de los noventa, los que lograrían insuflar savia nueva a un género que parecía condenado a desaparecer cubierto por el polvo de Monument Valley: «Bailando con lobos» (1990), dirigida y protagonizada por Kevin Costner, y «Sin perdón» (1992), film en el que Clint Eastwood asumiría también los dos papeles, como actor y director. Dos joyas que animarían a otros muchos actores y directores a incursionar en el género. Notables son sin duda largometrajes como «El tren de las 3:10», remake del clásico de Delmer Daves de 1957, con un tándem actoral, Russell Crowe y Christian Bale, en estado de gracia; «Valor de Ley» (2010) de los hermanos Cohen —revisitando otro film clásico que en su día interpretó Wayne—, y más recientemente, en demostración de lo mucho que les gusta el western, «La Balada de Buster Scruggs» (2018); también de obligada mención es «El Renacido» (2015), impresionante película de supervivencia extrema, con un Leonardo DiCaprio brillante e insuperable; «Open Range» (2003) de Kevin Costner, con el tiroteo más real y descarnado visto en décadas en la gran pantalla, y la durísima y reconciliadora «Hostiles» (2017) de Scott Cooper, película que sella el perdón entre blancos e indios, en la línea inaugurada por el subgénero de western revisionista con películas como «Soldado Azul» o «Pequeño gran hombre». «Hostiles» es film ineludible para cualquier amante del western. Junto a un Christian Bale sublime en su adusto, inclemente y odioso papel, aparece el gran Wes Studi, actor que por fenotipo racial ha encarnado el rol de indio en infinidad de películas y series célebres —»El último mohicano», «El nuevo mundo», «Into the West», «Bailando con lobos», «Mil maneras de morder el polvo»—. Honor y gloria eterna a su trabajo, porque nadie ha lucido las plumas o blandido el tomahawk mejor que él.




Pero si el western goza, a día de hoy, de una más que aceptable salud, se debe en buena parte a Quentin Tarantino. El director es un fan a ultranza del género. Y eso se evidencia en todas sus películas, que de hecho son westerns casi formales. No le den vueltas: Tarantino es western puro. «Kill Bill» es —más allá del homenaje que Quentin rinde también al cine de artes marciales y ninjas— puro Far West, y no solo por la presencia de David Carradine (que levante la mano quien no haya visto Kung Fu) sino por la cuidada orgía de muerte y sangre, de insuperable coreografía, y la técnica narrativa utilizada; «Abierto hasta el amanecer» es un western clásico a rabiar, de principio a fin, en el que el cineasta incluso se permitió copiar sin el más mínimo recato el sensual baile que Salma Hayek —pitón incluida— protagoniza en la «Teta enroscada», antro de vampiros mejicanos. Casi plano a plano reproduce la célebre y explosiva danza de Jennifer Jones en «Duelo al sol» de King Vidor. En «Django desencadenado», y ya instalado sin ambages en el western, camufla a Christoph Waltz, el cazarecompensas, en el papel de un doctor odontólogo (incluyendo el carro con la muela en el techo) similar al papel del célebre George «Gabby» Hayes —secundario en docenas de westerns clásicos— en «Acero Azul» (1934). Y ni que decir tiene que la introducción de «Los odiosos ocho», en la diligencia, toma de aquí y de allá, bebiendo en no menos de diez secuencias de tantos otros largometrajes, más o menos célebres, en los que los coches de línea de la Wells Fargo son protagonistas.




Entenderé que algún lector puedan enarcar las cejas cuando afirmo, por lo lapidario de la sentencia, que más de la mitad del cine pasado, presente, y seguramente futuro, es y será western. Lo ilustraré con ejemplos claros. La épica «Zulú» (1964), con Michael Caine y el malogrado Stanley Baker, es el orgullo del western británico por antonomasia, como westerns son todos los largometrajes centrados en la India bajo dominio británico —»El hombre que pudo reinar» (1975) de John Houston, «Gunga Din», «La leyenda de un valiente», «Kim de la India», «Tres lanceros bengalíes»—; «Apocalipto» (2006), dirigida e interpretada por Mel Gibson, es un western indiscutible; «55 días en Pekín» (1963), de Nicholas Ray, es puro Far West, porque no hay diferencia entre defender «El Álamo» (1960) —con John Wayne de director y principal estrella junto al gran Richard Widmark— del napoleónico ejército mexicano de Santa Anna, o defender las delegaciones internacionales contra los fanáticos bóxers en la capital de China en 1900. Apunten también «Beau Geste», «La taberna del irlandés» «La Gran Evasión», «Atmósfera Cero» —una adaptación espacial de «Solo ante el peligro»—, la saga «Mad Max» y una interminable lista. Incluso muchos peplums —ya saben, el cine de capa, espada y «romanos»— adoptan las convenciones formales del western en sus planteamientos.

¿Acaso no reparan cuando disfrutan de una película de «X-Men» o de uno de esos heroicos combinados de la factoría Marvel —que reúnen en oferta de supermercado a Thor, Spiderman, Iron Man o al Capitán América— que están viendo una extrapolación de «Los Profesionales» (1966) de Richard Brooks, o de «Los siete magníficos» (1960) del insuperable y prolífico John Sturges? Cambien los «superpoderes» de todos esos pacotilleros, la visión de rayos X o las zarpas de acero, por la asombrosa destreza del arquero capaz de atravesar con su flecha el cerebro de un indeseable a 100 metros, la consumada pericia del dinamitero, o el refinado arte del lanzador de cuchillos y lo entenderán. Hasta el «pobre» Mandalorian es un émulo del clásico cazador de recompensas del Far West, y la propia factoría Disney entiende la exitosa serie como un «space western». De hecho, toda la saga «Star Wars» también lo es.
Cincuenta años más tarde puedo contestar sin titubeos a esa pregunta que me formulé cuando en mi fuero interno adolescente me preguntaba a qué obedecía esa irresistible atracción que el western ejercía sobre mi ánimo…





La respuesta es sencilla y merece expresarse de forma sencilla. El porqué se resume en porque me hubiera gustado con locura hollar un paraíso virgen y sentir la emoción de Colin Farrell al encontrar a seres inocentes en «El nuevo mundo» (2005); roturar la tierra y sembrar sueños por cosechar junto a Claudette Colbert, como hace Henry Fonda en «Corazones indomables» de John Ford (1939); descubrir nuevas rutas junto a Spencer Tracy en «Paso al noroeste» de King Vidor (1940); recorrer el vergel de Louisiana y navegar apacibles ríos al encuentro del océano Pacífico, como Charlton Heston de la mano de Sacajawea, la princesa shoshone que ayudó a coronar la histórica expedición de Lewis y Clarke narrada en «Horizontes Azules» (1955) de Rudolph Maté; porque daría lo poco que tengo por abrazarme a Lee Marvin y cantar botella en mano ese existencial «Wand’ rin’ Star» por las calles embarradas de «La leyenda de la ciudad sin nombre» (1969), hasta caer de bruces y entre risas; también porque me hubiera encantado, metido en las botas de Robert Taylor, sentir el acoso de una fierecilla enamorada como Eleanor Parker en «La novia salvaje» (1955): sin duda alguna porque siempre he envidiado la imperturbable calma de Charles Bronson y su armónica para servir muy fría la venganza, como él hace en «Hasta que llegó su hora» (1968); porque me gustaría zurrarle la badana a la indómita Mauren O’Hara en plan heteropatriarcal y luego besarla; porque añoro esos días en que un hombre honesto con un buen colt o un winchester 73 en la mano podía barrer a los malnacidos de la faz de la tierra y alegrarse el día a lo Clint Eastwood; porque me entusiasman las historias de amistad y complicidad inquebrantable de las que el western está lleno, como sucede en «Dos cabalgan juntos» (1961) entre James Stewart y Richard Widmark; porque ver la cara de pasmarote alelado de mi queridísimo Martin Landau haciendo de indio, intentando que la caballería le compense con «agua loca» en «La batalla de las colinas del whisky» (1965) no se paga ni con Visa Oro; porque cantar a dúo, y con la ternura de Jason Robards, una balada como «Butterfly Mornings» mientras enjabonas los hombros de Stella Stevens en «La balada de Cable Hogue» (1970), gracias a un sosegado Sam Peckinpah, en medio del desierto, merece ser cincelado en el altar del amor eterno; porque las bandas sonoras más bellas de la historia del cine están en el western… y, finalmente, porque no gustándome en absoluto el mundo en que el mundo que amé se ha convertido, desearía cabalgar bajo un cielo cubierto de nubes pintadas de un solo trazo por la mano de Dios —como dice Javier Arazola en la mejor frase de este especial—, internarme en las montañas y desaparecer, sin dejar rastro ni recuerdo de mí, como Robert Redford en «Las aventuras de Jeremiah Johnson» (1972) de Sydney Pollack.

Termino. El western, como género, lo inventó y comprende prácticamente todo. Por eso es género puro y rey del mejor cine de todos los tiempos. Bebe de la vida y refleja la vida, lo descarnado de la condición humana, sin distorsión ni engaños, en sencilla e impecable narrativa —presentación, nudo y desenlace—, en clave tragicómica, con todo lujo de detalle pero sin efectos especiales, retoques o truculencia; y la vida, a su vez, en paradójica recompensa, acaba por convertirse o parecerse a un western, sin que se pueda discernir en qué lado del espejo nos encontramos…
Dios creó el western. Y el resto del cine es solo copia. Y no siempre buena.

JULIO MURILLO
Sigue a Julio Murillo en Twitter
1
Patrocina Ataraxia Magazine en PATREON desde 5$ (4,50€) al mes
https://www.patreon.com/ataraxiamagazine
2
Patrocina Ataraxia Magazine mediante una donación por PayPal
3
Patrocina Ataraxia Magazine con 2€ por lectura mensual
email de contacto: ataraxiamagazine@gmail.com
Patrocina AtaraxiaMagazine: https://www.patreon.com/ataraxiamagazine
Síguenos en Twitter: https://twitter.com/ataraxiamag
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/ataraxiamagazine